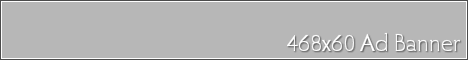Escribe: Iván Reyna Ramos
Fotos: Juan Puelles Urraca
La alimentación de Lima se debe en buena parte a las cosechas del valle de Cañete. Un valle que requiere de unos 430 millones de metros cúbicos al año para regar 24 mil hectáreas agrícolas -y aún cuando el río Cañete cargue agua todo el año-, en los últimos tiempos la producción se ha visto afectada por la sequía. De acuerdo con las estadísticas de la Administración Técnica del Distrito de Riego de Cañete, se puede saber por ejemplo que en 1960 fue el año más insuficiente de todas las épocas con sólo 5.80 m3/s, mientras que en 1972 alcanzó un desborde máximo de 900 m3/s. Pues el origen de la crisis hídrica empieza con el derretimiento y muerte de glaciares en los andes de Yauyos, donde ya se oyen voces para que se pague por los “servicios ambientales”; es decir, por el agua gratuita que nace en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), a fin de preservar los nevados y ampliar el capital natural.
 Muchas civilizaciones y culturas se mueven alrededor del agua, en un camino polvoriento que nos lleva desde el Océano Pacífico hasta su cabecera. Así, el Castillo Unanue que fue traído del río Rin de Alemania se resiste a morir a orillas del río Cañete. Mientras la ciudadela de Incahuasi parece deslumbrarse cuando se anuncia que sería la arqueóloga Ruth Shady quien dirija la puesta en valor, en la misma dimensión que Caral. Pero también estamos en la ruta del pisco, del vino y del camarón. La producción de pisco en el valle de Lunahuaná es de unos 100 mil litros al año. El culto a nuestra bebida bandera tiene lugar en el Museo del Pisco, como añejos son los datos del cronista José María Córdova y Urrutia cuando dice que en 1839 “Lunahuaná sacaba 5 mil botijas de aguardiente y 500 botijas de vino al año”.
Muchas civilizaciones y culturas se mueven alrededor del agua, en un camino polvoriento que nos lleva desde el Océano Pacífico hasta su cabecera. Así, el Castillo Unanue que fue traído del río Rin de Alemania se resiste a morir a orillas del río Cañete. Mientras la ciudadela de Incahuasi parece deslumbrarse cuando se anuncia que sería la arqueóloga Ruth Shady quien dirija la puesta en valor, en la misma dimensión que Caral. Pero también estamos en la ruta del pisco, del vino y del camarón. La producción de pisco en el valle de Lunahuaná es de unos 100 mil litros al año. El culto a nuestra bebida bandera tiene lugar en el Museo del Pisco, como añejos son los datos del cronista José María Córdova y Urrutia cuando dice que en 1839 “Lunahuaná sacaba 5 mil botijas de aguardiente y 500 botijas de vino al año”.Y si de comer se trata, los fogones de Lunahuaná sazonan un rosario de platos en base al camarón de río, que entre los más conocidos se encuentran el “chupe de camarones”, “tortilla de camarones”, “chicharrón de camarón”, “guiso de camarones”, “tiradito de camarones”, “camarones al ajo”, “cebiche de camarones”, “sudado de camarones”, “camarones a la plancha”, “reventón de camarones”, “escabeche de camarones”, “picante de camarones”, “tallarines de camarones”, y como muestra del valle “camarones al vino”. En otros tiempos, el camarón seco (después de sancochado, salado y expuesto al sol) servía para que los catadores empezaran con un ligero sorbo de pisco, luego un camarón seco a la boca, y después otro sorbo de pisco, y otro camarón seco. Solo así encontraban la diferencia de texturas, sabores y grado de alcohol del pisco artesanal de Lunahuaná. Hoy, los camarones simplemente han sido reemplazados por los maní salados.
Río arriba

 Es en Capillucas, donde Celepsa monta una presa de 35 metros de altura destinados a generar energía eléctrica de 220 megavatios al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), en momentos cuando la población crece considerablemente y la demanda de energía es más que necesaria. Si bien el proyecto hidroenergético funcionará a fines del 2009, ya trabajan en la mitigación de los efectos y ante el temor de los agricultores de quedarse sin agua. Pío Rosell, Jefe de Proyectos Socioambientales de Celepsa, asegura “Que el río siempre tendrá agua en por lo menos 1 metro cúbico por segundo”, basado en los Estudios de Impacto Ambiental. Sin embargo, la desinformación ha llevado a que se hable de contaminación en el río Cañete, cuando no hay estudios científicos que prueben que una hidroeléctrica contamine, si se trata que sólo el agua mueva las turbinas para generar energía sin aplicación de elementos químicos como sí se usan en la minería.
Es en Capillucas, donde Celepsa monta una presa de 35 metros de altura destinados a generar energía eléctrica de 220 megavatios al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), en momentos cuando la población crece considerablemente y la demanda de energía es más que necesaria. Si bien el proyecto hidroenergético funcionará a fines del 2009, ya trabajan en la mitigación de los efectos y ante el temor de los agricultores de quedarse sin agua. Pío Rosell, Jefe de Proyectos Socioambientales de Celepsa, asegura “Que el río siempre tendrá agua en por lo menos 1 metro cúbico por segundo”, basado en los Estudios de Impacto Ambiental. Sin embargo, la desinformación ha llevado a que se hable de contaminación en el río Cañete, cuando no hay estudios científicos que prueben que una hidroeléctrica contamine, si se trata que sólo el agua mueva las turbinas para generar energía sin aplicación de elementos químicos como sí se usan en la minería. Lo que sí es seguro con el levantamiento de presas es que se modificará el paisaje, e incluso lleva a reubicar carreteras y pueblos. Si antes las aves anidaban a orillas del río ahora con el embalse tendrán que emigrar a otras partes. De manera que se alteraría el paisaje y la biodiversidad, pero eso no es contaminación. Sin embargo, la población de los 12 kilómetros a partir del llamado “codo” de Capillucas hasta San Juanito debe estar atenta y conocer los compromisos que Celepsa a contraído mediante Convenios Marco de desarrollo local y de trabajo con responsabilidad social, donde se ha incluido proyectos priorizados por las mismas comunidades, de identidad local, educación, infraestructura, salud, saneamiento, generación de empleo, bajo comportamiento productivo, ético, justo, y disciplinado. Es preciso que la población haga valer sus derechos, que conozca los problemas y también los beneficios que una presa trae consigo. Pero con información de fuentes confiables y sostenidas por especialistas, no del que simplemente tiene la sospecha.
En las alturas de Chocos, la comunidad levanta con el financiamiento de la farmacéutica Roche Perú, la presa Pacchac sobre el río Chocos, afluente del río Cañete, que tiene por fin dar vida a los cultivos aledaños. Y en Tanta, Celepsa levanta otra presa de 25 metros de altura que permitirá, a partir del 2010, asegurar agua durante todo el año para uso doméstico, agricultura y como generador de energía eléctrica. Una tarea pendiente es orientar a la población local respecto del embalse que por su efecto termorregulador atenuaría los menos 10 grados bajo cero que se experimenta en algunas noches. Y hacer realidad el compromiso, de que dentro de treinta años la comunidad exportaría trucha arco iris desde 100 jaulas productivas en la laguna Paucarcocha, dice Ferrer Jiménez, presidente de la Comunidad Campesina de Tanta.
Si bien la construcción de presas ha sido motivo de muchas discusiones, hoy es una buena alternativa ante sequías y cambios climáticos, siempre que se levante con responsabilidad ambiental y social, porque permitirá garantizar agua durante todo el año. En este sentido, es oportuna la comparación del geólogo Lonnie Thompson, cuando dice que es de vida o muerte preservar los glaciares “Es como tener una cuenta corriente que permite alimentar nuestras necesidades desde su creación hace miles de años y que, una vez vacía, no volverá a llenarse”. Es decir, por un lado hay poblaciones que se niegan a la construcción de presas cuando deberían preocuparse por preservar los nevados como generadores de agua. Y por otro, de qué sirve construir tantas presas en un río cuando en 50 años probablemente ya no baje agua porque los nevados terminaron derritiéndose. El tema es que todos deberíamos tomar conciencia no tanto del agua que llega a nuestras manos, sino de sembrar agua para los hijos de nuestros hijos.
Laboratorio andino
 Llegamos al pueblo de Tupe, que de acuerdo a los estudios del antropólogo Manuel Portugal Aponty, habla que las primeras mujeres emergen de las entrañas del cerro “Tupinachaka”, mujeres indómitas que ni incas ni españoles lograron someterlas porque ellas se defendieron con piedras, sacando chispas al impactar a sus enemigos, y usando su lengua viperina para armar “la grita” inflamadas de insultos contra los invasores que por desgracia siempre fueron hombres.
Llegamos al pueblo de Tupe, que de acuerdo a los estudios del antropólogo Manuel Portugal Aponty, habla que las primeras mujeres emergen de las entrañas del cerro “Tupinachaka”, mujeres indómitas que ni incas ni españoles lograron someterlas porque ellas se defendieron con piedras, sacando chispas al impactar a sus enemigos, y usando su lengua viperina para armar “la grita” inflamadas de insultos contra los invasores que por desgracia siempre fueron hombres. Mientras la investigación de la lingüista estadounidense Martha J. Hardman, establece que el Aymara altiplánico, el Jaqaru y el Kawki son las tres lenguas vivas de una misma familia lingüística a la que ella denomina Jaqi. En Tupe aún se habla en Jaqaru, y también el Kawki pronunciado por ancianos en el anexo de Cachuy. La población adulta de Tupe es en su mayoría analfabeta, pero la nueva generación habla español, inglés, e increíblemente ya no habla su propia lengua. Y por eso la Dra. Hardman y la tupiña Nelly Belleza han logrado que el Jaqaru tenga gramática y ya los niños puedan escribir, incluso con apoyo del Ministerio de Educación. Así, la existencia de esta lengua que sobrevivió por cientos de años de manera oral, reciba el aliento de la comunidad lingüística y no permitir que se registre en los reportes de lenguas muertas, como tampoco permitir que agonice el río Tupe que discurre rápido a contribuir con el río Cañete.
Yauyos es tierra de calabazas y también zona de amortiguamiento que abre paso a la primera Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. El alcalde provincial, Diomides Dionisio, evalúa el proyecto de unir la ruta Asia-Ayavirí-Yauyos, por donde se pueda acceder al nevado Llongote que da origen al río Yauyos y desemboca en el río Cañete, y de paso conocer la ciudadela de Ñaupahuasi.
Huantán es otro distrito que se encuentra en territorio adyacente a la reserva, famoso por sus quesos y el duelo a muerte entre “danzas” y “matachines”. La creencia dice que si ganan los danzas ese año habrá buena cosecha de oca, y si los vencedores son los matachines habrá papa en abundancia. Si no hay vencidos ni vencedores entonces ese año pasarán penurias. El 2008 ganaron los matachines y entonces hay una buena razón para que los pechitos peruanos sigamos comiendo papa, y que el río Huantán siga bañando los sembríos y termine plegándose al río Cañete.
Las reservas sólo son sostenibles cuando las comunidades forman parte esencial de la ecuación. En ese sentido, el ingeniero Marco Arenas, resalta que la RPNYC “Es una de las 63 áreas de conservación que guarda una belleza singular, producto de la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, con una cultura milenaria que perdura a través de los años, la misma que permite generar sostenibilidad en el uso de los recursos y un sinnúmero de beneficios a la población local y servicios a la Región de Lima y Junín”.
 Camino a Carania, dos cóndores andinos volaron sobre nuestras cabezas, como antesala a los miles de andenes en buen estado que forman el patrimonio cultural vivo y laboratorio andino de tubérculos y granos, hoy precisamente cuando se habla de seguridad alimentaria. Estos andenes corresponden al periodo Inca y recuerdan a los de Pisac y Moray en el Cusco. Pero Carania también tiene a Huamanmarca, el imponente sitio administrativo Inca, que al parecer, fue construido sobre un poblado llamado Yawyo, probable capital de dicha provincia. Pues del pueblo de Carania parte un camino empedrado rumbo a Huamanmarca, cruzando los prodigiosos andenes dotados de un excelente sistema hidráulico. El sitio próximamente será rehabilitado e incorporado al Programa Qhapaq Ñan del Instituto Nacional de Cultura. Este pueblo conocido hasta mediados del siglo pasado como “ajosmacho” por el olor a la planta de ajo, tiene al nevado Quipala con evidente desglaciación, naciente del río Carania y tributario del río Cañete.
Camino a Carania, dos cóndores andinos volaron sobre nuestras cabezas, como antesala a los miles de andenes en buen estado que forman el patrimonio cultural vivo y laboratorio andino de tubérculos y granos, hoy precisamente cuando se habla de seguridad alimentaria. Estos andenes corresponden al periodo Inca y recuerdan a los de Pisac y Moray en el Cusco. Pero Carania también tiene a Huamanmarca, el imponente sitio administrativo Inca, que al parecer, fue construido sobre un poblado llamado Yawyo, probable capital de dicha provincia. Pues del pueblo de Carania parte un camino empedrado rumbo a Huamanmarca, cruzando los prodigiosos andenes dotados de un excelente sistema hidráulico. El sitio próximamente será rehabilitado e incorporado al Programa Qhapaq Ñan del Instituto Nacional de Cultura. Este pueblo conocido hasta mediados del siglo pasado como “ajosmacho” por el olor a la planta de ajo, tiene al nevado Quipala con evidente desglaciación, naciente del río Carania y tributario del río Cañete.Si hay un pueblo que vive encima de su propio río ese es Laraos, -un río que también se suma al río Cañete- y donde los hombres mueven la tierra con las ancestrales chaquitacllas, y las mujeres trabajan en el desviscerado de truchas provenientes de la laguna Pumacocha que promueve la municipalidad con demanda de 4 toneladas cada diez días a los supermercados de Lima; mientras en el abrigo rocoso de Quillcasca (4,375 metros sobre el nivel del mar) descansa un extraordinario cuadro de pinturas rupestres con escenas de la vida ganadera primitiva. De acuerdo al Plan Maestro (2006-2011) de la RPNYC, en estas alturas “Se encuentra la caverna de Sima Pumacocha, la más profunda de Sudamérica con un desnivel vertical de 638 metros (150 metros más profunda que la Gruta Centenario de Brasil)”, en la que se han descubierto restos fósiles representados por amonites. El documento agrega en otro párrafo que aquí también se halla “La cueva más alta del mundo (a 4,930 metros sobre el nivel del mar) llamada Qaqa Mach'ay y con una profundidad de 125 metros. La presencia de cuevas en Laraos se debe a que existen aproximadamente 700 Km2 de calizas Jumasha del cretácico superior, formadas por una secuencia masiva de capas gruesas de calizas estratificadas con muestras de dolomitas”.
Río subterráneo
Para entrar a los predios de Alis, fue oportuno seguir a Raúl Crispín, presidente de la Asociación de Guardaparques de la RPNYC, quien muestra orgulloso las 70 hectáreas de lloque (Kageneckia lanceolata) considerado en Peligro Crítico de Extinción (D.S. 043-2006-Minag), y cuya existencia la reserva promueve con los forestales Dely Ramos y Carlos Romero. El Lloque es el árbol que da origen a la chaquitaclla y que ha crecido sobre los andenes abandonados. Ingresar por el cañón de Uchco es ver pasar los bucles blancos del río Alis cuando van a sufragar al de Cañete, y la tentación de abrigarse con los finos ponchos, frazadas, chalinas, mantas y chullos, confeccionados por el Taller de Club de Madres.
La ruta nos lleva hasta la Vertiente Occidental del Pacífico, frente al Apu Caja Real (4,300 msnm) para ver unas 35 vicuñas en las alturas de Amaru Pampa que ha sido cercada por la comunidad de Tomas en alianza con la municipalidad, y también el repoblamiento de unas 800 alpacas traídas hace más de una década desde Puno con el fondo rotatorio que otorga el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos. Sin embargo, en el camino es fácil toparse con la llama, habitante ineludible de la serranía yauyina.
Otro de los distritos es Miraflores, conocido por la ciudad prehispánica de Huaquis abandonada hace 150 años, y por la perpetuidad del cañón de Pongo, los que se imponen a las rarezas de sus árboles conocidos como “barbas del diablo”, y ante un río que baja a descargar a Cañete. Más adelante está Piquecocha, una laguna que ha sido propuesta por el Inrena y el Mincetur, mediante el Plan Copesco, para que sea el primer centro experimental de pesca deportiva en el Perú. Sólo al subir el cerro Pircapata, se puede ver el valle de Pacaya con sus andenes, bosques de queñuales y de puyas, así como la memoria preinca de Vitis encarnadas en vestigios como Cochasguasi y Huayllugina, que duermen en el sueño del olvido.
 Así llegamos a Huancaya donde los hombres picapedreros tallan los cantos rodados para levantar sus casas y lucir sus calles, y abajo, en el río Cañete, una cadena de cascadas y lagunas se estiran desplegando pinceles y lienzos para la inspiración. Más adelante, Vilca devela su bosque de karkac (Escallonia corymbosa) que ha crecido sobre la roca calcárea, y que los lugareños llaman El Bosque del Amor, porque es el edén perfecto para rendirse al corazón en el centro mismo del río Cañete. En los años de terror, algunas autoridades fueron fusiladas en su propia plaza, y desde entonces la población emigró a sus estancias (puna). Hoy son ganaderos por excelencia al producir más de mil quesos semanales que gozan de buena reputación en los mercados de la región.
Así llegamos a Huancaya donde los hombres picapedreros tallan los cantos rodados para levantar sus casas y lucir sus calles, y abajo, en el río Cañete, una cadena de cascadas y lagunas se estiran desplegando pinceles y lienzos para la inspiración. Más adelante, Vilca devela su bosque de karkac (Escallonia corymbosa) que ha crecido sobre la roca calcárea, y que los lugareños llaman El Bosque del Amor, porque es el edén perfecto para rendirse al corazón en el centro mismo del río Cañete. En los años de terror, algunas autoridades fueron fusiladas en su propia plaza, y desde entonces la población emigró a sus estancias (puna). Hoy son ganaderos por excelencia al producir más de mil quesos semanales que gozan de buena reputación en los mercados de la región.Lo que muy pocos saben es que el río Cañete, sorprendentemente ingresa a un curso subterráneo por más de siete kilómetros. Pero sorprende aún más cuando el agua, antes de desaparecer (después de la laguna Paucarcocha y a 11 kilómetros de Tanta), tiene un tono cristalino y a su salida (en los lugares de Huicomachay y Pachachaca de Vilca) toma el color turquesa. No hay estudios al respecto, aunque se cree que debajo hay una laguna con aguas termales, que a su salida se encontraría la surgencia de Carst, pero lo cierto es que después de este lugar conocido como “Tragadero”, el agua que aflora le da un matiz espectacular de colores al río Cañete, que según la alcaldesa de Tanta, Gloria Reyes, este fenómeno también dividiría el curso de las truchas, por lo inexplicable que una trucha pueda filtrarse entre la arenilla, lo que sería materia de investigación. Sin embargo es posible pescar truchas antes y después del Tragadero.
Contacto con la vida
Llevamos más de una semana de viaje, y ya divisamos los nevados Chuspi, Uman, Llica, Unca y el Ticlla en la cordillera Pichcahuaria de la sierra limeña. En el camino abunda la flor de piedra y líquenes del género Parmelia, que, de acuerdo con los estudios, son indicadores biológicos porque sólo existen donde el aire es puro. Quizá por eso abundan zambullidores, garzas, yanavicos, huallata, patos y el mismo pez primigenio llamado chalguas, muy lejos de las balas furtivas y, de las egoístas fronteras que ni siquiera el hombre entiende.
 Llegar a Ticllacocha (Laguna alargada en quechua) al pie del nevado Ticlla y a 4,800 metros sobre el nivel mar, no es sólo encontrarse con el origen del río Cañete -la segunda cuenca más importante del país después del Santa-, sino que es contactarse con el origen de la vida, con vegetaciones convertidas en esponjas de agua, y como hemos visto en el recorrido, el río Cañete se alimenta de otros ríos que bajan a calmar la sed de tantas vidas en la costa, y de cargar adrenalina en los jinetes del canotaje y de tantos aventureros a cuestas. Hasta aquí hemos recorrido 220 kilómetros desde el Océano Pacífico.
Llegar a Ticllacocha (Laguna alargada en quechua) al pie del nevado Ticlla y a 4,800 metros sobre el nivel mar, no es sólo encontrarse con el origen del río Cañete -la segunda cuenca más importante del país después del Santa-, sino que es contactarse con el origen de la vida, con vegetaciones convertidas en esponjas de agua, y como hemos visto en el recorrido, el río Cañete se alimenta de otros ríos que bajan a calmar la sed de tantas vidas en la costa, y de cargar adrenalina en los jinetes del canotaje y de tantos aventureros a cuestas. Hasta aquí hemos recorrido 220 kilómetros desde el Océano Pacífico. De acuerdo con una publicación del estudiante de antropología, Benito Segura Jiménez, narra que sus ancestros preincas de Tanta vivían en las cavernas de Ticllacocha, eran nómades y errantes, domesticadores de camélidos y recolectores de plantas medicinales. Después, el hombre de Ticllacocha se fue a vivir 15 kilómetros río abajo en la pampa de “Pirja-Pirja”, hoy devenido en restos arqueológicos, y con tramos evidentes de su gran ingeniería hidráulica y esforzados cultivadores de la maca y papa nativa.
De acuerdo con una publicación del estudiante de antropología, Benito Segura Jiménez, narra que sus ancestros preincas de Tanta vivían en las cavernas de Ticllacocha, eran nómades y errantes, domesticadores de camélidos y recolectores de plantas medicinales. Después, el hombre de Ticllacocha se fue a vivir 15 kilómetros río abajo en la pampa de “Pirja-Pirja”, hoy devenido en restos arqueológicos, y con tramos evidentes de su gran ingeniería hidráulica y esforzados cultivadores de la maca y papa nativa. En la actualidad, todavía existen estos recursos genéticos que dieron origen a la papa, oca, tumbo, mashua y otras especies silvestres. Es destacable el interés del Instituto Rural Valle Grande por preservar la escorzonera, salvia, ortiga, cola de caballo, diente de león, higuerilla, manzanilla, molle y tabaco, mediante el cultivo orgánico, extracción y recolección sostenible de estas plantas medicinales.
Pero los reservorios de agua helada de Tanta no sólo entregan sus primeros 6 m3/s a la cuenca de Cañete, sino que también contribuyen con 8 m3/s a la cuenca Cochas-Pachacayo que baja a desintoxicar en algo al río Mantaro. De ahí que Carlos Sánchez, biólogo y especialista de la RPNYC no se equivoca cuando dice que “La reserva cuenta con más de 20 nevados, entre ellos el Pariakaka, Tunsho, Ticlla, que permiten la formación de 304 lagunas y espejos de agua en la Región Lima y 181 lagunas y espejos de agua en la Región Junín”.
Desde Tanta recorrimos casi veinte kilómetros por el Gran Camino Inca que une Pachacamac con Jauja. En el recorrido es posible recostarse al viejo nevado Pariakaka (6,020 msnm), que vigilante y gélido domina el espacio; admirar los más de 300 dibujos de vicuñas preñadas de Cuchimachay que habrían grabado huarochiranos y yauyinos 8,000 años antes de Cristo; y subir los más de 2 mil peldaños incas de Escalerayoc que se alza sobre el cerro San Cristobal.
Existe la costumbre de levantar pircas (piedra sobre piedra) en la cima de Pumarauca para la buena suerte, y nosotros también alzamos una, cuando nos damos cuenta que caminamos sobre espinazos de nevados muertos desde hace cientos de años. Ya cerca del abra Shacshas, encontramos unos 50 metros del Gran Camino Inca destruido por Graña y Montero (GyM S.A.), empresa contratada por Celepsa, y que según sus responsables ocurrió accidentalmente por no encontrarse señalizada como zona arqueológica, pero asumirán su reestructuración y pagos indemnizatorios ante el Instituto Nacional de Cultura. Sin duda es una historia que no debe repetirse.
Es hora de regresar a Cañete que sigue cosechando sus mejores frutos, sin saber que en las alturas de Yauyos el agua congelada se derrite insospechadamente hasta agotarse en cualquier momento, como ya han retrocedido el 22% de glaciares en todo el Perú en los últimos 30 años. Felizmente, se sabe que sumando los pocos nevados que quedan se almacenan unos 150 millones de metros cúbicos al año para garantizar agua al río Cañete y el equilibrio de los ecosistemas, pero una oportuna gestión de cuenca como política de Estado –iniciativa del ministro del Ambiente, Antonio Brack– sería actuar con verdadera vocación preservadora. De manera que no hace falta mucho esfuerzo para entender que sin agua, la vida es imposible.
 Del Autor:
Del Autor: Iván Reyna Ramos, periodista cañetano, ganador del segundo puesto "Reportaje sobre Biodiversidad 2009" . El Premio de Reportaje sobre Biodiversidad (BDRA por sus siglas en inglés) es organizado por el Departamento de Comunicación Global de Conservación Internacional, junto con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ por sus siglas en inglés) y la Fundación Biodiversidad (FB) del Ministerio de Medio Ambiente de España.
LunahuanaWeb
Ir a la página principal
 Facebook
Facebook Posts
Posts